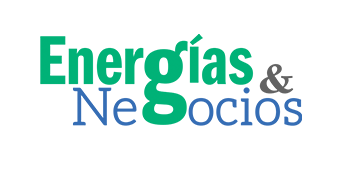Caja de truenos

La discusión sobre la economía se está contaminando peligrosamente de confrontaciones, cálculos politiqueros, aproximaciones irresponsables, malos augurios y simplificaciones ideológicas. No sería tan grave si ese mal rollo político no estuviera obstaculizando decisiones cruciales y erosionando la confianza de la sociedad y de los agentes económicos.
La política se está transformando en un factor de incertidumbre que contribuye al deterioro de la economía. Esa constatación no implica desconocer los desafíos concretos que enfrenta la política económica, pero la falta de acuerdos mínimos, el radicalismo destructivo asociado a la polarización y el desorden oficialista son igual de responsables de los problemas cambiarios que la subida de tasas de interés globales o el gasto elevado de las subvenciones.
Sin un reordenamiento político la solución a los problemas económicos se pone cuesta arriba. Se trata, en suma, de negociar y acordar algunas decisiones básicas, sobre todo al interior del propio masismo. Eso es lo mínimo, hay que resolver.
Admitir que estamos en un momento complejo no es un pecado, es reconocer apenas lo que se ve en las calles. Obviamente acompañado, al mismo tiempo, de una buena contextualización sobre el origen de esas dificultades, de su matización y de certezas sobre la manera cómo se irán superando en el corto y mediano plazos.
No hay dónde perderse, cosas negativas pasaron en enero y la caja de truenos se abrió dejando libres a los males de la economía, reales y exagerados. No se la cerró a tiempo y ahora tenemos que lidiar, guste o no, con fenómenos de desconfianza y temor que no pueden ser subestimados. Es imposible volver a diciembre de 2022, estamos en un nuevo tiempo.
Ya se sabía que la economía tenía desequilibrios que debían ser absorbidos, que había que construir un puente para superarlos en el corto plazo y un horizonte de llegada. Tarea compleja considerando que esa ruta estaba rodeada de tormentas. Por esa razón, convencer a la gente, a los inversores y a los prestamistas internacionales que se sabía a dónde se iba y que la ruta era más o menos sólida era determinante. A eso se denominan expectativas. Eso es lo que se sostuvo en estos dos años y que ahora se está erosionando.
Parte de las respuestas tienen que ver con la comunicación y la política. Para empezar, no ayuda para nada la cacofonía y el tumulto en el que está inmerso el oficialismo. No tapemos el sol con un dedo: la división del bloque masista implica de facto un gobierno sin mayorías claras, lo cual obliga a negociar, convencer y quizás ceder. En suma, requiere una renovación urgente del arsenal gubernamental de gestión política.
Dejemos de lado las ingenuidades, las oposiciones, externas e internas, hacen su laburo, mostrando los tropiezos del Gobierno, llevando agua a su molino y pensando en reposicionarse en un contexto que les es favorable. Obviamente, se esperaría algo de más de responsabilidad y reflexión sobre los efectos de sus acciones y palabras, pero eso tampoco se logra si no hay señales de algún diálogo.
Tampoco hay que quejarse de la mala onda de comentaristas y redes sociales. Este es un momento ideal para los augures del apocalipsis y los ideólogos que prometen soluciones simples a problemas complejos. Por ejemplo, de los profetas de un fiscalismo primitivo que resuelve todo con un estado mínimo y un recorte feroz del gasto público, sin que se tenga idea de lo que eso implica o si alguien lo aceptara. Eso seguirá ahí, responder todos los días a sus provocaciones no solo es insulso sino contraproducente.
No es momento de ofuscarse o alentar la confrontación, urge serenar la política para ganar tiempo para que las políticas económicas de estabilización se asienten. Hay ciertamente desajustes, pero existen fortalezas y capacidades económicas que podrían permitirnos resistir. No hay ninguna fatalidad, hay opciones para salir adelante, más de las que creemos. Aún más, el estado de ánimo de la gran mayoría es de incertidumbre, pero, de igual modo, de prudencia y deseo de encontrar salidas constructivas, se debe aprovechar esa fuerza social.
Se suele decir que la capacidad de un liderazgo político se mide en la adversidad, cuando surgen cosas imprevistas o incluso indeseables, cuando los planes se desbaratan. El error sería quedarse pasmado, atrapado en certezas agotadas, buscando culpables o intentando ganar alguito en medio del conflicto. Al contrario, hay que hacer mejor política. Cuando la contingencia nos castiga, hay que ser aún más virtuosos, pero también pensar en el país, su gente o al menos en los electores que les otorgaron su confianza.
Armando Ortuño Yáñez es investigador social.